El proceso
El
proceso
1.- Concepto de proceso
El proceso representa la forma más clara de
los medios de heterocomposición de los conflictos, en donde interaccionan
actor, demandado y un juzgador imparcial, que como tal, es ajeno a los
contendientes y tiene a su cargo el conocimiento del conflicto que debe de
resolver a través de un acto coactivo o de autoridad denominado sentencia.
“En opinión de Couture, es una secuencia o
serie de actos que se desenvuelven progresivamente para resolver mediante
juicio (como acto de autoridad) el conflicto de intereses. Su función
sustancial es dirimir, con fuerza vinculatoria el litigio sometido a los
órganos de la jurisdicción.
“Farién Guillen considera que el proceso es
una cadena de situaciones jurídicas contrapuestas de las partes, integradas por
un cuerpo de poderes, expectativas y cargas destinadas a obtener una serie de
situaciones por obra del juzgador.
2.- Distinción entre proceso y procedimiento
El procedimiento es la forma en que se
desarrolla y se da materialmente el proceso; dicho de otra manera, es el
conjunto de trámites o la forma para sustanciar al proceso. Para distinguir al
proceso del procedimiento, hay que realizar la siguiente reflexión: (Concepto de proceso y juicio)
|
Proceso
|
Procedimiento
|
|
a.-
Es un fenómeno jurídico cuya vida es privativa de la función pública y
jurisdiccional.
b.-
El proceso es el todo.
|
a.-
Es la combinación de actos vinculados que se presentan dentro o fuera de los
órganos jurisdiccionales.
b.-
Es el curso o forma para que el proceso se practique o ejercite
|
3.- Naturaleza jurídica
a.- El proceso como contrato
Hemos de remontarnos a la época romana para
hallar en vigor esta doctrina. El joven Estado de Roma, no tenía suficiente
desarrollo "administrativo" como para imponer a sus ciudadanos un
poder de obrar incluso
coercitivamente, obedeciendo las resoluciones de sus tribunales. Por el contrario, Roma se hallaba dominada
por grandes agrupaciones de gentes --las gens,—
contra cuya influencia el joven Estado no podía luchar con armas de un "derecho público" que, aparte
sus fuentes, estaba en estado
casi embrionario. De aquí que, a fin
de "sujetar" a las partes a las sentencias de los jueces, se acudiese a un instrumento de derecho
privado, al "contrato" celebrado ante el cónsul por
el cual, ya planteada la litis
--el conflicto hecho crisis entre ellas-- se determinaba su ámbito, se
sometían las partes al cumplimiento de la resolución que los jueces dictasen en el futuro. El proceso, era, pues, un
fenómeno de derecho privado. Y quizás lo más importante para la posteridad, era
la "fórmula" pretoriana, por la que suministraban a los indices los datos jurídicos que debían utilizar para resolver precedentes
(edictum) o simplemente, creando una nueva actio a la vista de una nueva situación (Binder).
Pero
la clave del proceso civil, se hallaba en esta litis con testatio y con ella se producía el "efecto consuntivo"; o sea, el proceso ya no podía
tornar a reiterarse. Esto es, el desistimiento del
primero, debía ser aceptado mediante otro contrato con la
parte adversa (en resumen, cfr. Alvarez Suárez y sus citas; J.
Goldschmidt; Fairén- Guillén, etc.).
El
desarrollo del Estado de Roma, supuso un cambio de cosas, los ciudadanos, para
utilizar el proceso, ya no debieron ligarse por medio de un «contrato», ya que,
por ser tales, pasaron a estar sujetos a una nueva potestad estatal, de
desarrollo inmenso: a la "jurisdicción" emanada de autoridades
superiores estatales, llevando implícita incluso la coertio para los inobedientes; y cuando
esta potestad se centró en el emperador como autoridad cuasidivina (si no divina),
se hizo evidente que el primitivo
«contrato» de litis
contestatio ...ya no tenía razón de ser. Pasó a ser la superioridad imperial la base de la sumisión
al proceso; todo sucedía en nombre del emperador;
y su "jurisdicción", la delegaba y
recogía él mismo.
Un estado de cosas correlativo, debió producirse
en la Edad Media. No cabe concebir que el "siervo" contratase
procesalmente con otro "siervo", hallándose ambos, a nacimiento y hereditariamente, sujetos al señor feudal, y
éstos, a su vez, al rey o al emperador (o al papa).
b.- El proceso como cuasi –
contrato
Dio "justificación" a la doctrina del
proceso como -cuasicontrato", entre otros, en el siglo XIX el jurista
francés De Gueniveau; se basó en un examen eliminatorio de las fuentes de las
obligaciones. El proceso, "no era un contrato"; -no era un delito ni
un cuasidelito"; luego debía ser... "un cuasicontrato". Seguía
encuadrando erróneamente al proceso en el derecho privado; además, olvidaba una
quinta y fundamental
fuente de obligaciones: la ley (Couture).
c.- El Proceso como relación jurídica
Su "autor" fue Oskar Bülow, a través
del examen de textos romanos, llegaba a la conclusión fundamental del
"cambio que la relación jurídica material experimenta al pasar a ser
discutida en el proceso" (paso del derecho privado al público) "en
donde se ha de producir el resultado perseguido por la petición de justicia al
Estado" (Prieto-Castro). Bülow realzó la existencia de dos planos de
relaciones jurídicas:
·
De derecho
material (que es la que se discute "dentro" del proceso) y
·
De derecho
procesal (que es el "continente" en el que se coloca aquélla).
La relación jurídica procesal, se distinguiría
de la material en tres puntos:
·
por sus sujetos
(actor, demandado, Estado-Juez);
·
por su objeto
(la prestación jurisdiccional);
·
por sus
presupuestos procesales (Araujo Cintra).
d.- El proceso como situación jurídica
Según James Goldschmidt, se debe partir en el
proceso, de que el vencedor, como sucede en la guerra, disfruta de situaciones
ventajosas prescindiendo de que tuviese o no un derecho anterior, y sí
aprovechando del hecho de su victoria.
El comienzo de un proceso, supone la
transformación de las categorías jusmateriales anteriores (derechos y
obligaciones) en otras, de tipo dinámico: se transforman en posibilidades, de
diverso tipo según la situación
ocupada por cada parte (y que varía al compás
del curso del proceso): "expectativas" de obtener una sentencia
favorable, "perspectivas" de una sentencia desfavorable; y una
inversión del concepto jusmaterial de "obligación": la aparición, en
lugar preeminente del escenario procesal de la "carga". Si la
"obligación" jusmaterial, por ejemplo., anterior a un proceso es "un
imperativo del interés ajeno" la carga
en el proceso, es el imperativo de interés
propio. (Yo tengo obligación de pagar una suma: la pago y me privo de ese dinero, no por mi interés, sino por el interés del
acreedor; mas si no pago
pacíficamente y soy demandado por mi supuesto acreedor, tengo interés propio en probar que no le debo nada; interés propio en probar ."carga" de probar ya que si
no lo consigo, voy a obtener una sentencia que me condene.). Los derechos y obligaciones jusmateriales,
protagonistas de la relación jurídica jusmaterial, estallado el proceso,
"quedan al fondo de la escena". Todo depende de la habilidad (legal),
de cada parte, de "ocupar" una situación favorable (aprovechando las
"posibilidades" que le ofrece el ordenamiento procesal) con lo cual
se aproxima a una sentencia favorable; lanzando a la vez, sobre la otra
parte", "cargas", que éste debe "absolver" (liberarse
de ellas mediante la prueba o relanzarlas sobre la otra parte) si no quiere
obtener una sentencia desfavorable; así se repite cuantas veces lo exija el desarrollo
de un tipo de proceso determinado.
El juez, no queda
fuera de esta "serie de situaciones jurídicas", sino que está
relacionado con las partes y su actuación, por la "sumisión de aquéllas a
él- como expresión adecuada del Estado.
La juridicidad
contenida en las normas procesales no es, hoy por hoy, la prenda segura de su
eficacia; pues junto al ordenamiento jurídico del proceso, se halla la eficacia
pragmática del mismo. (Guillén, 2006)
e.- El proceso como pluralidad de relaciones
Para Carneluti, existen varias relaciones jurídicas
procesales cuanto sean los conflictos, de tal manera que el proceso es un
complejo de relaciones. (Vásquez, 2013)
f.- El Proceso como institución
Según Jaime Guasp, el proceso debe ser
considerado como una institución jurídica. Este autor desecha la teoría de la
relación jurídica por considerar que, dentro del proceso existen varias
correlaciones de derechos y deberes, y por lo tanto no se produce una sola
relación jurídica, sino múltiples, que son susceptibles de ser reconducidas a
la unidad a través de la idea de institución. El proceso para Guasp se define
como el conjunto de actividades relacionadas por el vínculo de una idea común y
objetiva, a la que están adheridas las diversas voluntades particulares de los
sujetos de los que procede aquella actividad. La institución procesal la
configuran dos elementos fundamentales:
·
La idea común y
objetiva: la satisfacción de la pretensión.
·
Las voluntades
particulares que se adhieren a ella.
Los caracteres fundamentales del proceso
serán los siguientes:
·
Jerarquía entre las
personas que intervienen.
·
Universalidad, ya que el
proceso no reconoce particularidades territoriales dentro de los límites de una
misma soberanía.
·
Permanencia, porque el
proceso no se agota en el momento de producirse, sino que perdura a lo largo
del tiempo, a través de la sentencia.
·
Elasticidad formal, para
adaptarse a las vicisitudes de cada caso concreto.
4.- Principios procesales
a.- Legitimidad democrática
La justicia emana del pueblo y es impartida
en su nombre y delegación de manera exclusiva por los Tribunales de Justicia
del Poder Judicial. (Arto. 2 LOPJ)
b.- Exclusividad
La función jurisdiccional es única y se
ejerce por los juzgados y tribunales previstos en esta ley. Exclusivamente
corresponde al Poder Judicial la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado; así
como conocer todos aquellos procedimientos no contenciosos en que la ley
autoriza su intervención.
Los tribunales militares solo conocen de las
faltas y delitos estrictamente militares, dentro de los límites que establecen
la Constitución Política y las leyes. (Arto. 3 LOPJ)
c.- Supremacía constitucional
La Constitución Política es la norma suprema
del ordenamiento jurídico y vincula a quienes administran justicia, los que
deben aplicar e interpretar las leyes, los tratados internacionales,
reglamentos, demás disposiciones legales u otras fuentes del derecho según los
preceptos y principios constitucionales. (Arto. 4 LOPJ; Arto. 1 CPCN; Arto. 435
CF)
Los principios de supremacía constitucional y
del proceso deben observarse en todo proceso judicial. (Arto. 14 LOPJ)
d.- Autonomía e independencia externa
El Poder Judicial es independiente y se
coordina armónicamente con los otros Poderes del Estado. Se subordina
únicamente a los intereses supremos de la Nación de acuerdo a lo establecido en
la Constitución Política. (Arto. 6 LOPJ)
e.- Independencia interna
Los Magistrados y Jueces, en su actividad
jurisdiccional, son independientes en todas sus actuaciones y solo deben
obediencia a la Constitución Política y la ley. No pueden los magistrados,
jueces o tribunales, actuando individual o colectivamente, dictar instrucciones
o formular recomendaciones dirigidas a sus inferiores acerca de la aplicación o
interpretación del orden jurídico en asuntos sometidos a su conocimiento. Para
los efectos de asegurar una Administración de Justicia pronta y cumplida, el
Superior Jerárquico podrá girar instrucciones generales de carácter
procedimental. (Arto. 8 LOPJ)
f.- Obligatoriedad de las resoluciones judiciales
Las resoluciones judiciales son de ineludible
cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas
naturales o jurídicas. En ningún caso pueden restringirse los efectos o limitar
los alcances del pronunciamiento, bajo las responsabilidades disciplinarias,
civiles o penales que la ley determine. (Arto. 12 párrafo 1° LOPJ)
g.- Motivación de las resoluciones judiciales
So pena de anulabilidad, toda resolución
judicial, a excepción de las providencias de mero trámite, debe exponer
claramente los motivos en los cuales está fundamentada, de conformidad con los
supuestos de hecho y normativos involucrados en cada caso particular, debiendo
analizar los argumentos expresados por las partes en defensa de sus derechos.
Los Jueces y Magistrados deben resolver de
acuerdo a los fallos judiciales precedentes y solo podrán modificarlos
explicando detalladamente las razones que motiven el cambio de interpretación.
(Arto. 13 LOPJ; Arto. 8 CPCN)
h.- Debido proceso en las actuaciones judiciales
Los Jueces y Magistrados deben guardar
observancia del debido proceso en toda actuación judicial, cualquiera sea la
naturaleza del proceso, brindando las garantías necesarias a las partes para la
adecuada defensa de sus derechos. (Arto. 14 párrafo 1° LOPJ; Arto. 6 CPCN)
i.- Impulso de oficio
Los Jueces y Magistrados deben de impulsar de
oficio los procedimientos que la ley señale y ejercer la función tuitiva en los
casos que la ley lo requiera. (Arto. 14 párrafo 1° LOPJ)
La dirección e impulso del proceso, una vez
iniciado corresponde a la autoridad judicial, la que impedirá su paralización,
ordenando de oficio, al vencer el término o plazo señalado, para cada
actuación, el paso al trámite o diligencia siguiente, excepto que un precepto
expreso subordine su impulso a la instancia de los interesados. (Arto. 439 CF)
Deber de la autoridad judicial de tramitar y
dar a las actuaciones procesales el curso que corresponda sin que se produzca
paralización del proceso. (Arto. 815 CPTSS)
Las autoridades judiciales tienen el deber de
dirigir y controlar formalmente el proceso e impulsar las actividades
procesales de mero trámite hasta su conclusión, a menos que la causa esté en
suspenso por algún motivo legal. (Arto. 15 CPCN)
j.- Publicidad
En los procesos penales puede restringirse el
acceso de los medios de comunicación y del público, a criterio de la Autoridad
Judicial, sea de oficio o a petición de parte, por consideraciones de moralidad
o de orden público. (Arto. 14 párrafo 2° LOPJ)
El proceso judicial laboral y de la seguridad
social es público, salvo excepciones que puedan acordarse para salvaguardar la
intimidad de las personas. (Arto. 2 inc. e. CPTSS)
Los procesos de familia serán públicos, pero
podrá decidir la autoridad judicial, de oficio o a instancia de parte, que los
actos y audiencias se celebren a puerta cerrada y que las actuaciones sean
reservadas, siempre que las circunstancias lo aconsejen, o cuando los intereses
de los niños, niñas o adolescentes,
mayores incapacitados, incapaces o la protección de la vida privada de las
partes y de otros derechos y libertades, así lo exijan. (Arto. 870 CF)
Las comparecencias y las audiencias del
proceso serán públicas, salvo que expresamente la ley disponga lo contrario o
el juzgado o tribunal así lo decida, por razones de seguridad, de moral, o de
protección de la personalidad de alguna de las partes en casos muy especiales y
bajo su estricta responsabilidad. (Arto. 11 CPCN)
Bibliografía
Constitución Política de Nicaragua
Cursos. (s.f.). Recuperado
el 12 de Diciembre de 2017, de
https://cursos.aiu.edu/Derecho%20Procesal%20Civil%20I/PDF/Tema%201.pdf
Guillén, V. F.
(2006). Teoría General del Derecho Procesal (1a. ed.). (I. d. Jurídicas,
Ed.) México, D. F., México: Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado
el 12 de Diciembre de 2017
Ley No. 260 Ley Orgánica del
Poder Judicial de la República de Nicaragua
Ley No. 287 Código de la
Niñez y la Adolescencia
Ley No. 406 Código Procesal
Penal de la República de Nicaragua
Ley No. 815 Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social
Ley No. 870 Código de
Familia
Ley No. 902 Código Procesal
Civil de la República de Nicaragua.
Vásquez, K. K. (12 de
Abril de 2013). Karla Sandez Vasquez. Recuperado el 12 de Diciembre de
2017, de Temas Teoría del Proceso Karla Sandez: http://karlaudc.blogspot.com/2013/04/temas-teoria-del-proceso-karla-sandez.html

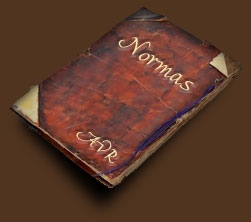
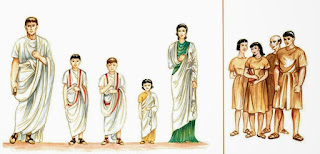

Comentarios
Publicar un comentario